La melodía áspera del despertador tomó la habitación al asalto. Eran las 6:30 de la mañana y el sol aún no había salido. El nadador se despertó sobresaltado y a tientas consiguió parar el molesto zumbido. A su lado estaba tumbada Paula que se había destapado durante la noche. Llevaba puestas unas braguitas blancas de algodón y le daba la espalda. El nadador recorrió con los dedos las vértebras de ella y siguió cuello arriba adentrándose en los rizos castaños, acariciando su nuca. Ella se giró a mirarle con los ojos verdes entrecerrados, moviéndose despacio al son de un ronroneo felino, hasta quedar tumbada de lado, de cara a él.
El nadador se apartó un poco, tomando distancia para apreciar mejor el cuerpo de ella. Luego miró por encima de su cabeza, en dirección a la ventana. La luz blanquecina del alba clareaba entre los tejados. La miró de nuevo a los ojos, ya abiertos y expectantes, y sintió como una sonrisa franca se dibujaba lentamente en su rostro. Quiso hablar, pero no pudo. Quiso abrazarla, tumbarse despacio sobre ella y adentrarse en su cuerpo, pero no pudo. Quiso que ella supiera cuánto la quería, pero fue imposible transmitirlo.
-Me voy al agua.
La besó fugazmente en los labios y se levantó. Ella volvió a girarse para seguir durmiendo, pero en la intimidad que su espalda le ofrecía, se sintió rechazada y triste. Y le odió por su silencio. Por el muro que había construido a su alrededor. Por el vacío distante que era incapaz de traspasar por ella. Porque, pese a estar físicamente a la distancia de un beso, estaba a mil kilómetros de allí.
El nadador desayunó frugalmente mientras veía las noticias en el televisor de la cocina, con el volumen bajado. Se desperezó con una ducha rápida y salió de casa con el bañador, el gorro, las gafas de natación y una toalla.
La arena de la playa seguía húmeda en el amanecer reciente. El mar estaba en calma, tenso como si fuera de mercurio. El nadador subió los brazos sobre la cabeza y estiró los músculos. La espalda, ancha y nudosa, crepitó como si el viento la doblase. Se ajustó las gafas. A través de los cristales ahumados el sol parecía más cercano que nunca, como un disco incandescente sobre el Cabo de la Avanzada, coronando el faro.
El nadador giró los brazos, nadando en el aire con los pies quietos. Pensó en Paula y la recordó tumbada en la cama, cinco años antes, con líneas de salitre veteando su piel bronceada. Habían ido a nadar al mar, casi de noche, y se quedaron en la playa hasta que la luna asomó tras las montañas. Volvieron a casa corriendo, envueltos por la noche y con el frío erizando su piel. No salieron de la cama hasta la mañana siguiente. Y no durmieron ni un sólo segundo.
Volvió en sí y contempló la bahía. Entró despacio en el agua y la sintió fría y hostil pese al cielo despejado que se reflejaba en ella. Se mojó el cuello, el pecho y el vientre y siguió avanzando hasta que el agua le cubrió hasta la cintura. Entonces se zambulló.
Nadó despacio hasta que consiguió una cadencia cómoda y ajustó el ritmo del braceo a su respiración. Estiraba los músculos como si pretendiera alcanzar algo con la punta de los dedos y a cada brazada sentía el poder del impulso. Un torrente de burbujas escapaba de su boca entreabierta al expirar.
Fijó la vista en la inmensidad que se abría ante él. Una inquietante uniformidad verde le envolvía como una niebla sobrenatural. Aumentó el ritmo y sintió por primera vez el esfuerzo. Miró hacia abajo y vio como una pradera de posidonia corría bajo su sombra. Sus dedos rozaban las algas. Un banco de peces plateados se alejó al sentir su presencia.
El nadador siguió al compás de su respiración. A cada metro que recorría era más consciente de sus músculos, del latido de su corazón, del mar desconocido que le rodeaba. Y entonces las palabras acudieron a su mente. Imaginó lo que le hubiera dicho a Paula al despertar. Dibujó cada gesto en su imaginación, cada olor, cada sabor. El abrazo que debió darle. Pudo por fin, en aquella devastadora soledad, escoger las frases y los gestos para transmitirle cuánto la quería.
Llegó al espigón del puerto y dio media vuelta. Nadó tan rápido como pudo. Ya llevaba casi dosmil metros cuando llegó a la playa. Salió del agua cansado, jadeando y sintiendo el latido de su corazón en la garganta. Se secó mientras corría hacia casa. Sus piernas, agarrotadas por el esfuerzo, temblaban mientras subía las escaleras.
Paula estaba en la cocina, de pie, y aún iba vestida sólo con las braguitas de algodón. Se volvió a mirarle cuando entró con el pelo mojado y la respiración entrecortada.
-¿Qué tal ha ido?- preguntó mientras apoyaba una mano en su cadera.
El nadador la miró de hito en hito. Admiró de nuevo la perfección de su cuerpo y se detuvo en sus ojos verdes que aguardaban, como siempre, una respuesta que él no podía dar.
Quiso hablar. Quiso abrazarla y decirle cuánto la quería. Como antes. Como siempre.
Pero no pudo.
El nadador se apartó un poco, tomando distancia para apreciar mejor el cuerpo de ella. Luego miró por encima de su cabeza, en dirección a la ventana. La luz blanquecina del alba clareaba entre los tejados. La miró de nuevo a los ojos, ya abiertos y expectantes, y sintió como una sonrisa franca se dibujaba lentamente en su rostro. Quiso hablar, pero no pudo. Quiso abrazarla, tumbarse despacio sobre ella y adentrarse en su cuerpo, pero no pudo. Quiso que ella supiera cuánto la quería, pero fue imposible transmitirlo.
-Me voy al agua.
La besó fugazmente en los labios y se levantó. Ella volvió a girarse para seguir durmiendo, pero en la intimidad que su espalda le ofrecía, se sintió rechazada y triste. Y le odió por su silencio. Por el muro que había construido a su alrededor. Por el vacío distante que era incapaz de traspasar por ella. Porque, pese a estar físicamente a la distancia de un beso, estaba a mil kilómetros de allí.
El nadador desayunó frugalmente mientras veía las noticias en el televisor de la cocina, con el volumen bajado. Se desperezó con una ducha rápida y salió de casa con el bañador, el gorro, las gafas de natación y una toalla.
La arena de la playa seguía húmeda en el amanecer reciente. El mar estaba en calma, tenso como si fuera de mercurio. El nadador subió los brazos sobre la cabeza y estiró los músculos. La espalda, ancha y nudosa, crepitó como si el viento la doblase. Se ajustó las gafas. A través de los cristales ahumados el sol parecía más cercano que nunca, como un disco incandescente sobre el Cabo de la Avanzada, coronando el faro.
El nadador giró los brazos, nadando en el aire con los pies quietos. Pensó en Paula y la recordó tumbada en la cama, cinco años antes, con líneas de salitre veteando su piel bronceada. Habían ido a nadar al mar, casi de noche, y se quedaron en la playa hasta que la luna asomó tras las montañas. Volvieron a casa corriendo, envueltos por la noche y con el frío erizando su piel. No salieron de la cama hasta la mañana siguiente. Y no durmieron ni un sólo segundo.
Volvió en sí y contempló la bahía. Entró despacio en el agua y la sintió fría y hostil pese al cielo despejado que se reflejaba en ella. Se mojó el cuello, el pecho y el vientre y siguió avanzando hasta que el agua le cubrió hasta la cintura. Entonces se zambulló.
Nadó despacio hasta que consiguió una cadencia cómoda y ajustó el ritmo del braceo a su respiración. Estiraba los músculos como si pretendiera alcanzar algo con la punta de los dedos y a cada brazada sentía el poder del impulso. Un torrente de burbujas escapaba de su boca entreabierta al expirar.
Fijó la vista en la inmensidad que se abría ante él. Una inquietante uniformidad verde le envolvía como una niebla sobrenatural. Aumentó el ritmo y sintió por primera vez el esfuerzo. Miró hacia abajo y vio como una pradera de posidonia corría bajo su sombra. Sus dedos rozaban las algas. Un banco de peces plateados se alejó al sentir su presencia.
El nadador siguió al compás de su respiración. A cada metro que recorría era más consciente de sus músculos, del latido de su corazón, del mar desconocido que le rodeaba. Y entonces las palabras acudieron a su mente. Imaginó lo que le hubiera dicho a Paula al despertar. Dibujó cada gesto en su imaginación, cada olor, cada sabor. El abrazo que debió darle. Pudo por fin, en aquella devastadora soledad, escoger las frases y los gestos para transmitirle cuánto la quería.
Llegó al espigón del puerto y dio media vuelta. Nadó tan rápido como pudo. Ya llevaba casi dosmil metros cuando llegó a la playa. Salió del agua cansado, jadeando y sintiendo el latido de su corazón en la garganta. Se secó mientras corría hacia casa. Sus piernas, agarrotadas por el esfuerzo, temblaban mientras subía las escaleras.
Paula estaba en la cocina, de pie, y aún iba vestida sólo con las braguitas de algodón. Se volvió a mirarle cuando entró con el pelo mojado y la respiración entrecortada.
-¿Qué tal ha ido?- preguntó mientras apoyaba una mano en su cadera.
El nadador la miró de hito en hito. Admiró de nuevo la perfección de su cuerpo y se detuvo en sus ojos verdes que aguardaban, como siempre, una respuesta que él no podía dar.
Quiso hablar. Quiso abrazarla y decirle cuánto la quería. Como antes. Como siempre.
Pero no pudo.





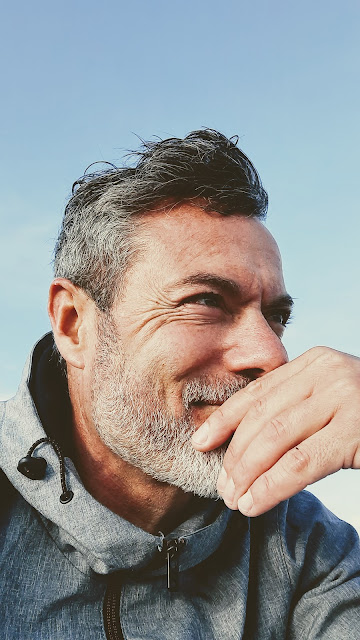

Publicar un comentario
0 Comentarios
Los comentarios del blog serán moderados por el administrador. Pueden tardar un tiempo en aparecer.