La marejada se acercaba a gran velocidad y las boyas hidrográficas marcaban máximos históricos. Un tren de olas de ocho metros con periodos de dieciséis segundos marchaba con orden militar hacia el sureste. La alarma en toda la costa cantábrica era general. Los servicios de emergencia se afanaban en sus preparativos y miles de curiosos se agolpaban en las escolleras y los acantilados para ver el espectáculo. En la televisión se sucedían los avisos y se repetían las imágenes de archivo de las anteriores marejadas en un bucle sin fin.
Mientras todo eso ocurría, Ander estaba sentado frente a un tazón de leche fría. En un camastro junto a él se retorcía desesperada Edurne, casi sin fuerzas, con una herida de bala en el estómago. Estaban en un piso de la parte vieja de Bilbao. Ander miró a Edurne y le acarició el cabello mojado mientras ella entrecerraba los ojos. Pensó que ya no era tan hermosa como antes. Ahora estaba herida, sudorosa y febril. Esta vez el escolta del concejal reaccionó rápido. Hubo un tiroteo. Murió el escolta, cayó herida Edurne y el político se salvó por los pelos. Qué inutilidad, pensó Ander. Qué hedor insoportable a sangre seca y sudor.
Miró por la ventana y la silueta poliédrica y oscura de los edificios bajo el cielo gris le pareció el paisaje más triste del mundo. Se sintió más solo que en toda su vida. Toda una infancia feliz se había escurrido entre sus dedos, como la arena de la playa. Recordó así los atardeceres junto al mar, después de un buen baño de surf con los amigos. Añoró esa despreocupada adolescencia recorriendo las playas del País Vasco… País Vasco, Euskal Herria. Cuánto sacrificio y dolor persiguiendo esa idea.
Recordó los tiempos en que él y sus amigos comenzaron a frecuentar la taberna del pueblo. Era un lugar agradable, con buena gente riendo y jugando a las cartas. Con chavales jóvenes que debatían sobre política, ideales y surf. Allí conoció a Edurne Ortueta. Alta, esbelta, de nariz afilada y ojos castaños. Ander lo tuvo claro desde el primer día: la seguiría hasta el fin del mundo. Sentía por ella un amor incondicional.
En aquella época Edurne era una joven militante. Estaba en la kale borroka desde los catorce años, cuando su hermano mayor fue detenido y trasladado a una prisión de Jaén alejado de la familia. Aquello la transformó en una enorme esponja porosa que absorbió todo el odio y los oscuros ideales que flotaban en el ambiente. Y ella, como un virus sin control ni conciencia, hizo lo mismo con Ander. Hasta convertirle en uno de lo suyos. En uno de los únicos, porque los demás, todos, estaban equivocados.
Un par de años después de su primer encuentro, ambos traspasaron el umbral de la lucha callejera a la lucha armada. No fue como esperaban y apenas recibieron instrucciones ni entrenamiento. Les dejaron a su suerte, dispuestos a matar o morir por la liberación de una patria inexistente. Así rodó el primer copo de nieve. Ahora la avalancha ya no se podía parar.
La atmósfera del pequeño piso franco se hizo insoportable y Ander abrió la ventana. El frío entro de golpe, insolente. Edurne abrió los ojos. Se miraron. Ella quiso hablar pero aquél fue su último aliento. Murió envuelta en un espeso manto de miseria y odio. Su piel se volvió gris y su rostro mudó en una máscara espeluznante, con los pómulos hinchados y los ojos hundidos fijos en el techo, mirando ya sin ver. La sangre parecía un ser consciente tratando de manchar todo a su alrededor. Había sangre en su ropa, en las sábanas, en la pared y en el suelo. Ander se miró las manos. La maldita sangre también estaba allí. Quiso gritar, pero lo que ascendió desde su estómago fue un sollozo apenas audible. Aquél miserable piso franco era el fin del mundo al que prometió seguirla.
De repente llegó un mensaje al móvil de Ander. La irrealidad en la que estaba flotando se deshizo y volvió a conectarse con el mundo. Quizá la banda venía a asistirle. Pero el mensaje era de un antiguo amigo de la infancia. Le anunciaba la llegada de la gran marejada. Le explicaba los últimos movimientos. La Viuda iba a caer como antaño.
Ander sonrió con tristeza. Recordó la ola de La Viuda, una inmensa izquierda hueca que rompía con violencia moviendo una masa de agua enorme, amorfa y llena de escalones. Quién la bautizó por primera vez eligió un buen nombre para ella: quién entra, deja una viuda. Miró de soslayo el cadáver de Edurne. Sintió que de su cuerpo lívido emanaba un frío glacial que convirtió la estancia en un vasto desierto de tristeza. Ander acarició su nueve milímetros. El metal parecía arder bajo la presión de sus dedos. Empuñó el arma y se apuntó a la cabeza.
Clic.
El cargador estaba vacío. Ander se echó a llorar y salió del piso corriendo, como si le fuera la vida en ello, dejando la puerta abierta de par en par. Cuatro horas más tarde, cuando el reloj marcaba un mediodía velado por las nubes, llegó a la Viuda con su tabla bajo el brazo. La marea vaciaba y la ola estaba en su punto más peligroso. Se puso el neopreno y saltó desde la escollera del puerto. Llegó al pico después de remar casi media hora, con los músculos entumecidos.Se quedó allí, sintiendo el aire salitroso en los pulmones, sentado sobre su nueve pies, esperando la ola. En el puerto no tardaron en parpadear las luces de los coches de la Ertzaintza. Ander las miró con indiferencia, brillando entre las grúas y los mástiles.
Pronto llegó la serie. Ander le calculó veinte pies y esquivó la primera ola. La segunda era aún mayor y ya no había posibilidad de escape. Se levantó una pared inmensa de un color gris oscuro que parecía metal. Ander giró sobre sí mismo y remó con todas las fuerzas que le quedaban. En ese instante recordó el rostro de Edurne, pero fue incapaz de recordarla con vida. Lo único que colmó su mente fue la máscara tétrica de ojos hundidos en que la había convertido el odio. Una visión que quemó sus entrañas como sosa cáustica.
Siguió remando y se puso en pie. El labio cayó y la pared se llenó de huecos y escalones. Ander clavó el canto pero la tabla no aguantó y rebotó sobre la pared de la ola. Cayó al vacío desde unos cinco metros. Luego todo se volvió negro. La espuma le zarandeó con fuerza y sintió como se le dislocaba el hombro. El movimiento de aguas le succionó hacia el fondo y el invento de su tabla se rompió. Ander se dejó llevar. Cuando la ola hubo pasado se encontró envuelto en espuma y oscuridad. Pese a todo, pudo ver una tenue luz sobre su cabeza. Ahí estaban la superficie y la salvación. Estaba dolorido y aturdido, pero seguía con vida. Sólo tenía que sacar unas pocas fuerzas más y nadar hacia arriba.
Pero no lo hizo.
**Escribí este cuento para el blog SurfStories (ya no está online) y para la web Mallorcasurf.com y ha sido corregido para esta entrada. El original se tituló "Redención".
Mientras todo eso ocurría, Ander estaba sentado frente a un tazón de leche fría. En un camastro junto a él se retorcía desesperada Edurne, casi sin fuerzas, con una herida de bala en el estómago. Estaban en un piso de la parte vieja de Bilbao. Ander miró a Edurne y le acarició el cabello mojado mientras ella entrecerraba los ojos. Pensó que ya no era tan hermosa como antes. Ahora estaba herida, sudorosa y febril. Esta vez el escolta del concejal reaccionó rápido. Hubo un tiroteo. Murió el escolta, cayó herida Edurne y el político se salvó por los pelos. Qué inutilidad, pensó Ander. Qué hedor insoportable a sangre seca y sudor.
Miró por la ventana y la silueta poliédrica y oscura de los edificios bajo el cielo gris le pareció el paisaje más triste del mundo. Se sintió más solo que en toda su vida. Toda una infancia feliz se había escurrido entre sus dedos, como la arena de la playa. Recordó así los atardeceres junto al mar, después de un buen baño de surf con los amigos. Añoró esa despreocupada adolescencia recorriendo las playas del País Vasco… País Vasco, Euskal Herria. Cuánto sacrificio y dolor persiguiendo esa idea.
Recordó los tiempos en que él y sus amigos comenzaron a frecuentar la taberna del pueblo. Era un lugar agradable, con buena gente riendo y jugando a las cartas. Con chavales jóvenes que debatían sobre política, ideales y surf. Allí conoció a Edurne Ortueta. Alta, esbelta, de nariz afilada y ojos castaños. Ander lo tuvo claro desde el primer día: la seguiría hasta el fin del mundo. Sentía por ella un amor incondicional.
En aquella época Edurne era una joven militante. Estaba en la kale borroka desde los catorce años, cuando su hermano mayor fue detenido y trasladado a una prisión de Jaén alejado de la familia. Aquello la transformó en una enorme esponja porosa que absorbió todo el odio y los oscuros ideales que flotaban en el ambiente. Y ella, como un virus sin control ni conciencia, hizo lo mismo con Ander. Hasta convertirle en uno de lo suyos. En uno de los únicos, porque los demás, todos, estaban equivocados.
Un par de años después de su primer encuentro, ambos traspasaron el umbral de la lucha callejera a la lucha armada. No fue como esperaban y apenas recibieron instrucciones ni entrenamiento. Les dejaron a su suerte, dispuestos a matar o morir por la liberación de una patria inexistente. Así rodó el primer copo de nieve. Ahora la avalancha ya no se podía parar.
La atmósfera del pequeño piso franco se hizo insoportable y Ander abrió la ventana. El frío entro de golpe, insolente. Edurne abrió los ojos. Se miraron. Ella quiso hablar pero aquél fue su último aliento. Murió envuelta en un espeso manto de miseria y odio. Su piel se volvió gris y su rostro mudó en una máscara espeluznante, con los pómulos hinchados y los ojos hundidos fijos en el techo, mirando ya sin ver. La sangre parecía un ser consciente tratando de manchar todo a su alrededor. Había sangre en su ropa, en las sábanas, en la pared y en el suelo. Ander se miró las manos. La maldita sangre también estaba allí. Quiso gritar, pero lo que ascendió desde su estómago fue un sollozo apenas audible. Aquél miserable piso franco era el fin del mundo al que prometió seguirla.
De repente llegó un mensaje al móvil de Ander. La irrealidad en la que estaba flotando se deshizo y volvió a conectarse con el mundo. Quizá la banda venía a asistirle. Pero el mensaje era de un antiguo amigo de la infancia. Le anunciaba la llegada de la gran marejada. Le explicaba los últimos movimientos. La Viuda iba a caer como antaño.
Ander sonrió con tristeza. Recordó la ola de La Viuda, una inmensa izquierda hueca que rompía con violencia moviendo una masa de agua enorme, amorfa y llena de escalones. Quién la bautizó por primera vez eligió un buen nombre para ella: quién entra, deja una viuda. Miró de soslayo el cadáver de Edurne. Sintió que de su cuerpo lívido emanaba un frío glacial que convirtió la estancia en un vasto desierto de tristeza. Ander acarició su nueve milímetros. El metal parecía arder bajo la presión de sus dedos. Empuñó el arma y se apuntó a la cabeza.
Clic.
El cargador estaba vacío. Ander se echó a llorar y salió del piso corriendo, como si le fuera la vida en ello, dejando la puerta abierta de par en par. Cuatro horas más tarde, cuando el reloj marcaba un mediodía velado por las nubes, llegó a la Viuda con su tabla bajo el brazo. La marea vaciaba y la ola estaba en su punto más peligroso. Se puso el neopreno y saltó desde la escollera del puerto. Llegó al pico después de remar casi media hora, con los músculos entumecidos.Se quedó allí, sintiendo el aire salitroso en los pulmones, sentado sobre su nueve pies, esperando la ola. En el puerto no tardaron en parpadear las luces de los coches de la Ertzaintza. Ander las miró con indiferencia, brillando entre las grúas y los mástiles.
Pronto llegó la serie. Ander le calculó veinte pies y esquivó la primera ola. La segunda era aún mayor y ya no había posibilidad de escape. Se levantó una pared inmensa de un color gris oscuro que parecía metal. Ander giró sobre sí mismo y remó con todas las fuerzas que le quedaban. En ese instante recordó el rostro de Edurne, pero fue incapaz de recordarla con vida. Lo único que colmó su mente fue la máscara tétrica de ojos hundidos en que la había convertido el odio. Una visión que quemó sus entrañas como sosa cáustica.
Siguió remando y se puso en pie. El labio cayó y la pared se llenó de huecos y escalones. Ander clavó el canto pero la tabla no aguantó y rebotó sobre la pared de la ola. Cayó al vacío desde unos cinco metros. Luego todo se volvió negro. La espuma le zarandeó con fuerza y sintió como se le dislocaba el hombro. El movimiento de aguas le succionó hacia el fondo y el invento de su tabla se rompió. Ander se dejó llevar. Cuando la ola hubo pasado se encontró envuelto en espuma y oscuridad. Pese a todo, pudo ver una tenue luz sobre su cabeza. Ahí estaban la superficie y la salvación. Estaba dolorido y aturdido, pero seguía con vida. Sólo tenía que sacar unas pocas fuerzas más y nadar hacia arriba.
Pero no lo hizo.
**Escribí este cuento para el blog SurfStories (ya no está online) y para la web Mallorcasurf.com y ha sido corregido para esta entrada. El original se tituló "Redención".




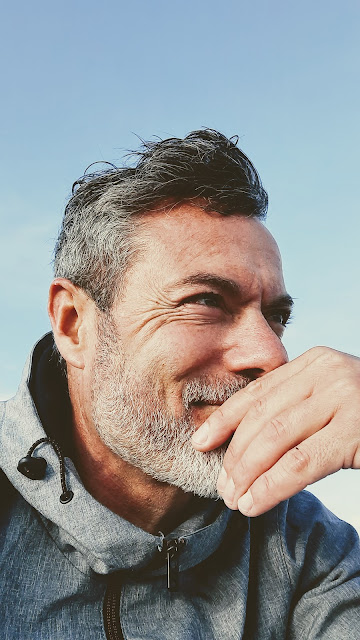

Publicar un comentario
0 Comentarios
Los comentarios del blog serán moderados por el administrador. Pueden tardar un tiempo en aparecer.